Por Alejandra Ibarra Chaoul y Balbina Flores Martínez
México es un país de víctimas. Miles de ellas han sufrido delitos graves y violaciones a derechos humanos. La mayoría vive esperando que se garanticen sus derechos —promesas capturadas en la Ley General de Víctimas (LGV) publicada en enero de 2013: el derecho a una investigación pronta y eficaz, conocer la verdad de lo ocurrido, un trato humano y digno y recibir una reparación integral del daño, entre otros. Pero en la práctica, las víctimas rara vez ven estos derechos garantizados, especialmente la reparación. Entre ellas están las familias de periodistas asesinados y desaparecidos.
“Una parte de la reparación se pone en pesos. Cuando es monetaria se mide el impacto, la afectación a la situación económica, a la vida”, explicó Ana Gladys Vargas Espíndola, Co-fundadora de Tech Palewi, una organización especializada en crisis y duelo que diseña modelos de reparación del daño. Pero la reparación debería abarcar más que el dinero, dijo, “hay una parte judicial de verdad y justicia significativa; hay una parte que es memoria”.
Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según el registro de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. Esta investigación encontró que ninguna de estas 170 familias ha recibido reparación integral. El silencio marcó las infancias y adolescencias de las hijas e hijos de estos periodistas, pero es el abandono del Estado el que los ha orillado a vivir en el limbo de la espera.
Para obtener una reparación integral del daño, según la LGV, hay dos caminos: el que siguen las víctimas de delito y el que siguen las de violaciones a derechos humanos.
En el caso de los delitos, el proceso recae en el poder judicial. La fiscalía debe concluir la investigación, ir a juicio y emitir una sentencia contra los responsables. Después, los culpables pueden apelar y ampararse. La víctima sólo puede solicitar la reparación del daño una vez que se hayan agotado esas opciones. Si el culpable no puede pagar la reparación, la CEAV debe entregar la reparación de manera subsidiaria. En su defecto, el Ministerio Público puede declarar cerrado el caso por imposibilidad de encontrar al culpable.
Pero llegar a ese punto, en México, es virtualmente imposible: el 94.8% de los delitos nunca se resuelven, según datos del centro de análisis México Evalúa. Los casos de periodistas asesinados sufren el mismo destino. De los 47 asesinatos de periodistas perpetrados durante la actual administración, el 89.37% permanece impune, según un informe de la Secretaría de Gobernación. México ocupa el sexto país en el índice de impunidad del Comité de Protección a Periodistas.
En el caso de las víctimas de violación a derechos humanos, la reparación no depende exclusivamente de las fiscalías. La puede dictar cualquier órgano jurisdiccional del país (tribunales, juzgados, salas especializadas) o un órgano jurisdiccional internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Justicia Internacional. También la puede recomendar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus equivalentes a nivel estatal.
En sus siguientes partes, esta investigación presenta las historias de cinco familias de periodistas desaparecidos o asesinados para dar testimonio sobre cómo es su vida después del silencio, mostrar la deficiencia del Estado en la garantía de sus derechos como víctimas e ilustrar los obstáculos para alcanzar una reparación integral.
Parte del problema, según Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director de la organización Idheas que litiga casos de Derechos Humanos, es que no hay una política de Estado para atender sectores específicos de víctimas. “No se ha abierto un debate, una discusión, sobre la necesidad que se tiene de reparar el daño a ese grupo o sector específico por su condición de periodistas”, explicó.
“El sistema de atención a víctimas no se ha consolidado, no ha cuajado y es uno de los más grandes fracasos de los últimos años”, explicó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Director de la organización Artículo 19, que representa a algunas de las familias de periodistas asesinados. Describió la Ley General de Víctimas como una de avanzada, progresista, a favor de las víctimas, pero que las instituciones se encargaron de estancar.
“Decían que es una ley como de Suecia, pero pues… welcome to Mexico”.

“Lo único que quiero que me digan es por qué”
Parte Uno: Cuando el caso es reciente
María Fernanda de Luna Ferral vive en un refugio temporal desde hace 20 meses. Todos los días la joven de 25 años se despierta, se baña, se cambia y baja a la sala donde se queda hasta que termina el día y vuelve a empezar. Vive, en sus palabras, “una monotonía terrible”. Desayuna, come y cena acompañada de sus tres escoltas: policías estatales encargados de protegerla, quienes se han convertido en lo más cercano que tiene a una familia.
Pero dos años antes su vida no era así.
A principios de 2020, Fernanda estudiaba derecho en la Universidad de Veracruz, campus Poza Rica, y en las tardes trabajaba con su mamá, la periodista María Elena Ferral Hernández, editándole sus notas para el portal informativo que fundó en la zona norte de Veracruz: Quinto Poder.
También le editaba su columna “La Polaca Totonaca” que María Elena terminaba de escribir pasada la medianoche para que Fernanda la leyera y le hiciera ajustes antes de mandarla al Diario de Xalapa y publicarla en su página de Facebook pasadas las 4:00 horas. “Me gustaba mi trabajo, me gustaba ayudarla”, dijo la joven de cabello negro, cara redonda y mirada firme.
Todo cambió el 30 de marzo de 2020. Ese día, antes de salir de su casa en Papantla a las 7:00 para hacer una entrevista, María Elena se despidió de su hija dos veces. Regresó una vez más porque se le había olvidado algo y se despidió una tercera vez.
Para entonces el coronavirus ya había llegado a Veracruz. Nadie estaba exento de los nervios que implicaba una crisis sanitaria de esa magnitud, pero cuando sonó el celular de Fernanda a las 14:07 horas de ese lunes, su primer pensamiento no tuvo nada que ver con la pandemia.
“Desde que vi en el registro del teléfono que era mi tío algo en mí dijo: ya, ya fue; tu peor pesadilla se está haciendo realidad”, recordó.
En la llamada le dijeron que su mamá había sido atacada; dos hombres en moto le dispararon cuando iba caminando a su coche. Murió seis horas después, a las 20:15, en un hospital local.
Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según el registro de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. Veracruz es el estado más letal para periodistas en todo el país, con 28 reporteros asesinados desde el año 2005 a la fecha y 8 periodistas desaparecidos del año 2003 a la fecha, según datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).
Ninguna de las familias de periodistas asesinados y desaparecidos ha recibido reparación integral del daño.
Semanas antes del asesinato, Fernanda ya lo veía venir. A mediados de marzo, María Elena estaba escribiendo su columna en la sala cuando Fernanda vio el título de reojo: La lucha por el poder. Al leerla completa le dijo “mamá, nos van a matar si publicas eso, no lo hagas. Te van a matar”. Pero su mamá le dijo que la gente tenía que saber cómo estaba la situación en Papantla. La columna era el resultado de una investigación de la periodista sobre tres asesinatos políticos en la zona.
El temor de Fernanda no era infundado. Su mamá y ella vivieron con amenazas de muerte desde que tiene memoria. María Elena siempre le dijo que algún día la podían matar. María Elena tuvo sus primeras escoltas en 2006, cuando Fernanda tenía 8 años; se los quitaron en 2017, tres años antes de su asesinato.
“Los escoltas fueron retirados por Seguridad Pública de manera unilateral y en su momento la CEAPP no insistió”, dijo Israel Hernández Sosa en entrevista, refiriéndose a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, de la cual es Secretario Ejecutivo desde diciembre de 2020. Agregó que “en su momento no estimaron que el riesgo persistiera”.
En abril de 2020, las autoridades locales arrestaron a seis personas involucradas en el asesinato de María Elena Ferral Hernández. Ese mismo mes, la CEAPP gestionó el traslado de Fernanda para sacarla de Papantla; la reubicaron en otra ciudad donde vive en el refugio temporal desde el cual publicó la segunda parte de La lucha por el poder, la última columna de su mamá. Un mes más tarde, Fernanda fue víctima de un atentado: balearon el coche donde viajaba, pero sobrevivió.
Para pagar la renta del refugio donde vive, más el desayuno, comida y cena de ella y sus escoltas, Fernanda recibe apoyos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) en Veracruz. Inicialmente también recibía apoyo para manutención y recursos para la renta de la CEAPP, pero se detuvieron cuando Fernanda decidió iniciar una carrera política.
“Yo no tuve una infancia normal”, explicó relatando que desde los 3 años su mamá la llevaba a cubrir eventos de gobernadores, regidores y candidatos, “pero no se lo reprocho. No tenía con quién dejarme y me sirvió porque vi lo que me gustaría hacer”. En esas coberturas escuchando discursos, presenciando mítines, viendo a su mamá entrevistar políticos, Fernanda descubrió su vocación.
La oportunidad de lanzarse por una diputación federal se presentó con las elecciones intermedias de 2021 cuando el Partido Verde le ofreció una candidatura. Recorrió 15 municipios con sus escoltas, escuchando a la gente. Pero la campaña vino con un precio: por entrar a la contienda y regresar a la zona de riesgo, la CEAPP le retiró la mensualidad de manutención.
“Lo que hemos planteado de medidas es la atención emocional especializada es decir: no basta con tener un escolta o extraerte de tu lugar de origen”, dijo Ana Gladys Vargas Espíndola, Co-fundadora de Tech Palewi, una organización especializada en crisis y duelo que diseña modelos de reparación del daño. Vargas Espíndola propone que la atención del Estado se enfoque “no sólo al caso, sino en ver más a la familia para generar actos de justicia que empiecen a reparar, por ejemplo generando una fuente de trabajo”.
Solo un caso de periodistas agredidos en Veracruz ha recibido reparación del daño por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Fernanda perdió la diputación y ahora tiene una fuente de ingresos menos al mes. Parte de las promesas del gobierno, tras el asesinato de su madre, incluyeron conseguirle un empleo. A finales de 2021, eso no ha sucedido. El único sueldo que percibe hoy en día proviene del convenios que tiene con un municipio para publicar boletines en su portal informativo, Quinto Poder, el que fundó su mamá y donde trabajaron juntas hasta el asesinato de María Elena. Pero la mayoría de ese ingreso se va íntegro para pagar al corresponsal del Quinto Poder en Papantla a fin de mantener vivo el medio.
Según un informe publicado por la CEAPP en 2018, de los 318 periodistas veracruzanos encuestados entre 2017 y 2018, el 31% trabajaba en más de un medio de comunicación; el 83% trabajaba entre 6 y 7 días de la semana y el 46% menciona cubrir más de 8 horas al día, sin cobrar horas extras. Antes de ser asesinada, María Elena Ferral Hernández mandaba más de 8 notas al día a diferentes medios, incluyendo su columna La Polaca Totonaca publicada en el Diario de Xalapa, a pesar de que no le pagaban por ella.
Aunque ahora es su única ocupación, Fernanda no pensó dedicarse al periodismo, al menos no al principio. A pesar de la admiración que le tenía a su mamá, la veía totalmente consumida por el trabajo y ella no quería eso para su vida. Sin embargo, con la muerte de María Elena eso cambió.
Fernanda decidió entrarle al periodismo por la falta de su madre, pero después siguió porque la gente se dejó de preguntar por qué la habían asesinado. En 2005, María Elena ganó el Certamen Nacional de Periodismo, que otorga el Club de Periodistas de México, por su investigación sobre el homicidio de Raúl Gibb Guerrero, otro periodista asesinado en la zona norte de Veracruz en ese mismo año. Así fue que Fernanda decidió continuar con el legado de su mamá: hacer periodismo para “seguir recordándolos, seguir escribiendo de ellos, porque cuando dejamos de escribir de ellos es donde se olvidan”.
La investigación del asesinato de María Elena Ferral Hernández está abierta, la lleva la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. A los seis detenidos originales se agregó uno más, sumando siete detenidos de los 11 involucrados. Entre los cuatro que continúan libres se encuentra Basilio Camerino Picazo, señalado como presunto autor intelectual del crimen. Camerino Picazo es un político local, ex diputado federal de la zona norte de Veracruz que había amenazado anteriormente a María Elena. Actualmente tiene una orden de captura, pero se encuentra prófugo.
Se buscó comentario de la Fiscalía Especializada en Veracruz, pero no se obtuvo respuesta.
Éste es el caso más reciente de esta serie, aunque no de Veracruz: desde entonces han asesinado a dos periodistas más en el estado. A pesar de que la fiscalía ha mostrado avances significativos en la captura de 7 de los 11 responsables en el homicidio de María Elena, aún falta la detención de los autores intelectuales y la resolución del caso, llegar a juicio oral y obtener una sentencia condenatoria.
La cifra de reparación integral determinada por el Ministerio Público en el caso del asesinato de María Elena Ferral Hernández podría ser de 100 mil pesos, pero ese paso sigue siendo muy lejano. Si el caso de Ferral Hernández logra sortear los niveles de impunidad en el país, Fernanda todavía tendrá que esperar hasta que los culpables agoten la posibilidad de apelar o ampararse para iniciar el proceso de reparación.
De acuerdo a Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director de Idheas, organización no gubernamental especializada en litigio estratégico en Derechos Humanos, “no hay un plazo establecido” para lograr acceder a la reparación integral, “pero pueden ser muchos años”. Primero, por la posibilidad de que nunca investiguen y juzguen a los culpables, pero también porque, cuando hay acusados detenidos, hay que agotar todas sus opciones de defensa, incluyendo apelaciones a la sentencia y amparos.
Además, el 24 de septiembre de 2021, la CEEAIV cambió a la abogada que le daba asesoría jurídica a Fernanda y no le han mandado un reemplazo. Desde entonces no conoce ningún avance del caso.
“Somos —de los olvidados— los más olvidados”
Parte Dos: Una sentencia no basta
Rosalba Ruiz Bautista, de 50 años, tiene una relación complicada con las rutinas. Fue su rutina de salir a desayunar cada domingo con su esposo Ricardo Monluí Cabrera en la región de Yanga en Veracruz lo que le permitió al asesino encontrarlos. Pero después de ese 19 de marzo de 2017, ha sido la rutina de despertarse a entrenar tres veces a la semana lo que le ha ayudado a rehacer su vida tras el homicidio de su esposo.
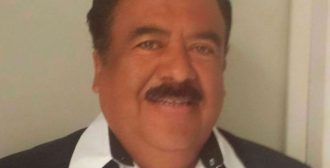
Ricardo y Rosalba se conocieron cuando ella empezó a hacer prácticas profesionales en la oficina de Ricardo, que era hermano de su profesor. Al poco tiempo se casaron por el civil y 10 años después celebraron su boda religiosa en compañía de sus tres hijos: Ricardo, Jonathan y Stefany. Desde que se casaron, Ricardo —que era periodista en Córdoba, Veracruz— fue el proveedor de la familia.
En 1998 fundó su propio periódico, El Político de Xalapa, y su edición local, El Político de Córdoba, que toda la familia ayudaba a publicar. Rosalba transcribía entrevistas, juntos hacían viajes acompañando a Ricardo a cubrir eventos con cámaras, grabadoras y pañaleras y, poco a poco, Jonathan y Stefany se involucraron más en aprender la cuestión editorial. Además, Ricardo trabajaba como director de prensa para los líderes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y escribía Crisol, su columna política, que publicaba en el Diario de Xalapa y El Sol de Córdoba.
Pero El Político se detuvo con la muerte del periodista. Ocho días después del velorio, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares llegó a la casa de Rosalba para hacerle una visita. “Nos dijo que por seguridad, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando, dejáramos el periodismo”, recordó Rosalba, “que si nosotros no escribíamos y eso, que mejor no nos arriesgáramos. Y sí, decidimos dejarlo”.
Rosalba y dos de sus hijos recibieron protección de escoltas estatales asignados por el gobernador, pero la presencia constante de los policías hizo que despidieran a uno de sus hijos de tres trabajos consecutivos y le pidió a su mamá que le quitaran las escoltas. Entonces Rosalba descubrió que les habían asignado protección por parte del gobernador, pero también por orden de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de no haberlo solicitado nunca. Finalmente, tras un largo proceso burocrático, logró quitarle las escoltas a uno de sus hijos.
Pero ella y otro de sus tres hijos, quien habían presenciado el asesinato junto con ella, mantuvieron las escoltas más tiempo: ella durante un año y su hijo hasta que empezó la pandemia del coronavirus, cuando el policía encargado de su seguridad pidió licencia por riesgos a la salud.

Tener escoltas “me cambió la vida de la noche a la mañana”, recordó Rosalba, “andar con personas que ni conoces… personas muy amables que a lo mejor todo mundo dice ‘ay es que los policías’, bueno para mí son mis ángeles”. Viajaba en sus coches llenos de armas y llegaba siempre a todos lados resguardada por ellos. Fueron también sus escoltas quienes la convencieron de ir reduciendo sus rutinas: no visitar la tumba de Ricardo el mismo día a la misma hora siempre el mismo día, intentar cambiar de horario para las misas.
Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según datos de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. De todos los casos, las autoridades han identificado a muy pocos autores intelectuales —las personas que ordenaron el asesinato o la desaparición. Ningún autor intelectual ha recibido una sentencia.
En el caso del asesinato de Ricardo Monluí Cabrera no se identificó al autor intelectual, haciendo imposible conocer el móvil del crimen.
Las víctimas indirectas, incluyendo a las 145 familias de periodistas asesinados y las 25 de desaparecidos, rara vez ven garantizados sus derechos —como tener acceso a una investigación expedita y conocer la verdad de lo ocurrido. Esta investigación periodística encontró que ninguna de estas 170 familias ha recibido reparación integral del daño.
***
Ocho días antes de matar a Ricardo, un hombre llamado Ángel Rojas Benítez asaltó a dos jóvenes. Mató a uno y al otro lo dio por muerto. Rosalba y Ricardo nunca habían oído hablar de Rojas Benítez, ni lo conocían, cuando se le acercó por la espalda a Ricardo el 19 de marzo de 2017 mientras le abría la puerta del coche a su esposa y le disparó, matándolo. Al momento, llena de adrenalina, Rosalba persiguió al asesino hasta que él se volteó y la apuntó con el arma.
Seis meses más tarde, las autoridades de Veracruz detuvieron a Rojas Benítez por robo. El joven al que había dado por muerto lo identificó. Después, cuando Rosalba acudió al Ministerio Público, lo identificó también. El juicio empezó en invierno de ese mismo año.
Por ser víctimas de delito, a la familia de Ricardo se le asignó una asesora jurídica, quien le explicó a Rosalba que no se tendría que presentar a las audiencias sino hasta 2018.
Pero cuando finalmente se presentó en el juzgado viejo, con pintura descarapelada y sucio dentro penal de La Toma en Amatlán de los Reyes a inicios de año, las autoridades habían cambiado a la asesora jurídica. “Llegó la abogada y no sabía nada”, recordó Rosalba, “le dije: lee o te platico para que entiendas lo que pasa”.
La audiencia estaba por iniciar. A Rosalba le habían prometido que la iban a tratar como testigo protegido por motivos de seguridad, pero cuando se dio cuenta ya la habían identificado por nombre y le pedían hacer un careo con el asesino. Por suerte, en el juicio contra Rojas Benítez también estaba el abogado privado del hombre que sobrevivió al ataque previo al asesinato de Ricardo y, ese día, él asesoró a Rosalba.
El juicio duró meses que, para Rosalba, fueron como una nebulosa compuesta por horas de espera sentada en el suelo sucio del segundo piso del juzgado contiguo al penal donde estuvo el asesino de su esposo algunos meses antes de ser transferido a un penal en el estado de Sonora por amotinarse con otros prisioneros dejando un saldo de ocho personas muertas.
El 3 de julio de 2019, la jueza dictó una sentencia de 50 años de prisión para Rojas Benítez por la combinación de todos sus crímenes, dando por concluido el juicio. El Ministerio Público determinó que el monto de la reparación integral sería de aproximadamente 400 mil pesos para Rosalba y su familia. Pero inmediatamente después de recibir su sentencia, Ángel Rojas Benítez la apeló. Y la reparación integral del daño solamente se puede tramitar hasta terminar el proceso de apelación.
De todos los casos presentados en esta serie, el caso de Ricardo Monluí Cabrera es el único donde se ha identificado y sentenciado a un autor material, aunque siga sin identificarse al autor intelectual. “No por haber detenido a esa persona estoy feliz, porque sé que hubo una tercera persona, hubo alguien más”, dijo Rosalba, “alguien que lo mandó hacer”.
Según Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Director de la organización Artículo 19, parte del problema para encontrar a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas es que las autoridades estatales “tergiversan las líneas de investigación; no elaboran la investigación sobre la base del trabajo periodístico de la víctima y más bien tratan de desviar hacia otras cuestiones”, especialmente, dijo, “en Sonora y Veracruz”. Algunos casos se cierran solamente con un asesino material o se clasifican como crímenes pasionales en los que el trabajo periodístico no se investiga.
A pesar de existir un protocolo para que el Ministerio Público tome en cuenta la labor periodística como una línea de investigación, en Veracruz solamente hay tres casos de periodistas asesinados cuya primera línea de investigación es su trabajo periodístico, explicó Israel Hernández Sosa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Son los casos de Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en 2019; María Elena Ferral Hernández, asesinada en 2020; y Jacinto Romero Flores, asesinado en 2021.

En otros casos, como el de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015, la fiscalía estatal señaló inicialmente que su desaparición y asesinato tenían que ver con su trabajo como taxista y en el caso de Leobardo Vázquez Atzín, asesinado en 2018, lo relacionaron a su trabajo como taquero.
Hernández Sosa confirmó en entrevista que, en el caso de Monluí Cabrera, “su trabajo periodístico no figuró en la carpeta de investigación”.
“Yo creo que ya es caso cerrado”, dijo Rosalba, “ya lo dejaron así y yo también ya quiero mejor estar tranquilos”.
El 9 de octubre de 2020 concluyó el caso de apelación. Se mantuvo la pena de 50 años para Rojas Benítez por la combinación de sus crímenes.
Sobre la posible reparación de 400 mil pesos, Rosalba solo dijo con voz entrecortada: “no me va a regresar Ricardo”.
En cambio, tiene su esperanza depositada en un programa de apoyos que la ayuden a conseguir trabajo o becas para sus nietos, una pensión, seguimiento y asesoría para conocer sus derechos, y sobre todo, una vivienda. “No estoy esperanzada que me vengan a dar de comer, pero sí estoy esperanzada de poder recibir donde vivir”, dijo, “quisiera hacer que alguien nos escuchara”.
“El proceso judicial es solo una parte de la justicia y nunca será suficiente; nunca va a lograr sanar porque no regresa a la persona”, explicó Ana Gladys Vargas Espíndola, Co-fundadora de Tech Palewi, una organización especializada en intervención en crisis y manejo de duelo que diseña modelos de reparación del daño. Más allá de la parte de indemnización económica, “el acto de reparación tiene que garantizar que la personas puedan recuperar su proyecto de vida”.
En su informe de actividades del año 2020, la CEAPP publicó que canalizaría a Rosalba y su familia para ser “considerados para los programas de asistencia social, protección, atención, reparación integral” por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), donde Rosalba y sus hijos están registrados. Sin embargo, un año después, la familia de Ricardo Monluí Cabrera no ha recibido apoyos de alojamiento ni becas ni tiene información actualizada sobre la reparación integral.
Parte del problema es la falta de información que ha proporcionado la CEEAIV sobre los beneficios y apoyos a los que pueden acceder. “Hace falta trabajar con el gremio periodístico sobre sus derechos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, Director de Idheas, una organización no gubernamental que litiga casos en Derechos Humanos.
Tras la muerte de Ricardo, Rosalba empezó a recibir una quincena de 5 mil pesos que le mandaba personalmente el antiguo jefe de su esposo, Daniel Pérez Valdez, el dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. Pero cuando Pérez Valdez murió de COVID-19 el 17 de mayo de 2021, el pago quincenal se detuvo.
Desde el día del homicidio, hace casi 5 años, Rosalba y su familia se han mudado dos veces y ahora están intentando mudarse una tercera. Tuvo que dejar la casa donde vivió con Ricardo durante 8 años porque su esposo había empezado a comprarle la casa a la dueña, pero no tenían ningún acuerdo por escrito y, después del asesinato, la casera desconoció el trato.
“Somos —de los olvidados— los más olvidados”, dijo.
Ella y sus hijos dejaron la casa de la noche a la mañana para volver a empezar. La sala donde habían creado tantas memorias no cabía en el nuevo lugar, así que la regaló. El coche, donde había hecho todos sus viajes con Ricardo, se lo robaron a los pocos meses. Con el tiempo, Rosalba ha reducido su apego a lo material hasta aterrizar en las cosas más pequeñas: la botella de Afrin que usaba Ricardo todos los días, que sigue guardando en un neceser; el último billete de $100 que le dio su esposo; las botas que Ricardo acababa de estrenar y casi no pudo usar.
Según un informe publicado por la CEAPP en 2018, de los 318 periodistas veracruzanos encuestados entre 2017 y 2018, el 77% tenía dependientes económicos, la gran mayoría no tenía prestaciones laborales; el 43% —al igual que Ricardo— no tenían vivienda propia.
Hoy, la vida de Rosalba ha tomado un nuevo aliento. Cuida a sus cinco nietos y organiza una liga deportiva. Entrena tres veces a la semana con su equipo. Se encarga de la logística de los torneos regionales, desde coordinar los partidos y asegurarse de que sea seguro viajar durante una pandemia, hasta hacer el café para el camino y coordinar el transporte a las sedes de los juegos.
Pero cuando no está entrenando o cuidando a sus nietos, vuelve a pensar en lo que le ha pedido a las últimas dos administraciones de Veracruz. “¿Qué necesitan, que estén todos los periodistas levantados?”, se preguntó, “tal vez solo así nos puedan escuchar, a través de un movimiento de periodistas”.
Se lo ha planteado. En una ocasión, después de conocer a otros familiares de periodistas asesinados de Guerrero y Sinaloa, pensó que podrían trabajar juntas, pero la detuvo otro pensamiento: “No quiero que al rato nos maten porque queremos hacer un programa de apoyos”, explicó, “que digan ‘nos está dando problemas’ y que al rato seamos nosotros también los muertos por levantar la voz”.
“Tratar de que no vuelva a suceder”
Parte Tres: Subir a instancias federales no es garantía
La casa de Jorge Uriel Sánchez Ordoñez en Medellín de Bravo, Veracruz está congelada en el tiempo. El primer piso tiene unas cuantas varillas de esperanza en el techo —esas hebras de acero que sobresalen de la construcción dejando abierta la posibilidad de edificar otro piso. Fue lo último que construyó su papá, el periodista local José Moisés Sánchez Cerezo, antes de que lo desaparecieran el 2 de enero de 2015. La casa también está rodeada de una malla ciclónica cubierta con alambre de púas y tienen cámaras de seguridad —medidas de protección que instaló la Secretaría de Gobernación antes de que el cuerpo de Moisés apareciera sin vida 22 días después.

Para Jorge, de 36 años, la malla ciclónica, el alambre de púas y las cámaras, “dan un poco la sensación de seguridad, pero nomás hacia adentro”, explicó, “sale uno y esa seguridad se siente que se empieza a perder”. Además, tiene un botón de pánico que puede apretar si está en una situación de riesgo y dos escoltas asignados a su protección a quienes Jorge puede llamar cuando quiere salir de casa para que lo acompañen.
Hace siete años, el 31 de diciembre de 2014, la familia de Jorge recibió un mensaje, pero no eran deseos de un próspero año nuevo. Su mamá María Josefina le contó a Jorge que el entonces alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, planeaba “darle un susto” a su papá. Cuando Jorge le preguntó a Moisés si eso era cierto, le dijo que sí. Pero le aseguró que no se tenía que preocupar. Hacerle algo sería una tontería, le dijo, ya que solo atraería más atención a la administración de Cruz Reyes.
Pero el 2 de enero de 2015, como un presagio, la amenaza se materializó.
Jorge no estaba en su casa cuando llegó un grupo de ocho hombres con armas cortas y largas preguntando por Moisés. Él se enteró después, a través de lo que le contaron su vecina y su mamá: entraron por su papá y se lo llevaron en una camioneta. En la calle, dos policías vieron pasar el convoy que llevaba a Moisés sin hacer nada.
Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según el registro de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. De todos estos casos, las autoridades sólo han identificado a un puñado de autores intelectuales. El ex alcalde Omar Cruz Reyes es uno de ellos, pero ninguno —incluyendo a Cruz Reyes— ha sido sentenciado.
Las víctimas indirectas, como estas 170 familias de los periodistas asesinados o desaparecidos, rara vez ven garantizados sus derechos, como tener acceso a una investigación expedita y conocer la verdad de lo ocurrido. Ninguna de esas 170 familias ha recibido reparación integral del daño.
El día de hoy, la familia de Jorge subsiste de la venta de comida que preparan en el horno de leña del patio de la casa. “Yo soy prácticamente el ayudante”, dijo Jorge entre risas, “porque lo hacen mi esposa y mi madre”. Ellas se encargan de la preparación de tamales de pollo, barbacoa y chiles rellenos que preparan los lunes, miércoles y viernes. Los vecinos de la colonia se pasan por la casa para comprar. También venden huevo, plátano, cebolla, aceite y latas de leche evaporada, así como PET y material reciclable.
Junto con la venta de comida, Jorge se dedica al periodismo, como su papá —aunque no le genere ingresos. Moisés tampoco vivía del periodismo y para generar ingresos conducía un taxi.
Desde muy chiquito, Jorge empezó a ayudar a su papá con: La Unión. La voz de Medellín, el medio que Moisés fundó en 1986 para informar a su comunidad. Empezó a acompañarlo desde que La Unión era una hoja tamaño carta fotocopiada y repartida entre vecinos. Después aprendió a pegar el periódico que Moisés imprimía en tres hojas carta o dos hojas oficio “formando un mural” en las ventanas de las tienditas para que más gente lo pudiera leer.
Poco a poco, después de terminar su carrera técnica, fue Jorge quien le enseñó a Moisés a usar una cámara reflex para poner fotos más profesionales en la publicación y, con la llegada del internet, publicó la versión web de La Unión en un sitio de Blogspot. Jorge tenía 18 años cuando trabajó en un laboratorio de fotografía, primero atendiendo el mostrador y después revelando. Lo que aprendió de Photoshop y Corel Draw lo usó para La Unión y también le metió diseño editorial con programas como InDesign e Illustrator. Hizo el nuevo logo del periódico. Juntos, le cambiaron el lema a La Unión de “la verdad, aunque duela” a “la voz de Medellín”.
“Yo no me involucré pensando en que iba a hacer periodismo”, recordó Jorge, “me involucré pensando en que compartía tiempo con él, y de alguna manera yo le ayudaba en lo que él hacía”.
Pero le agarró el gusto. A finales de 2021, siete años después del asesinato de su padre, Jorge sigue haciendo periodismo. Lo motivan tres cosas. En primer lugar, darle seguimiento al proyecto de su padre. En segundo lugar, explicó, “es una manera de rebelarse y decir ‘bueno, pues no funcionó’” ese intento de los asesinos por cortar el flujo de información de Medellín, “no hay una victoria para ellos”, aseveró. Y en tercer lugar, añadió, “porque me gusta mucho”.
Jorge disfruta encontrar información e irla jalando como madejas de hilos que esconden la verdad. “Me gusta mucho eso de desentrañar”, explicó. Así empezó a investigar una red de corrupción en los contratos de recolección de basura a nivel municipal en 2018, que publicó un año después, en 2019, en La Unión.
Su reportaje tuvo tanto impacto en la región, que el ayuntamiento intentó (sin éxito) que lo corrieran de su trabajo. En ese entonces estaba en la sección de sociales de una revista. Para Jorge, el periodismo se trata de fiscalizar al poder, como su padre le enseñó. “Al estar vigilantes y exhibir lo que está sucediendo, vamos guiando a los funcionarios para que no roben tanto”, explicó.
El 4 de enero de 2015, dos días después de que se llevaran a Moisés de su casa, las autoridades locales detuvieron a los dos policías que dejaron pasar al comando armado que desapareció al periodista. Al día siguiente, detuvieron a dos más, y el 6 de enero suspendieron a toda la policía municipal, dejando a Medellín de Bravo a cargo de la Policía Estatal. A finales de enero de 2015, cuando el cuerpo sin vida de Moisés ya había aparecido, arrestaron al escolta del alcalde de Medellín y a dos policías municipales más.

Los policías que dejaron pasar al comando fueron sentenciados a 25 años por homicidio. A Jorge le llegaron a mencionar que la reparación del daño podría ser de entre 110 y 120 mil pesos, pero el caso se cayó por irregularidades, truncando el camino a la reparación del daño. Después se les presentó otro cargo, por incumplimiento de un deber legal, pero los policías apelaron. Hace seis años están en proceso, sin sentencia y sin resolución.
El de Moisés no es el único caso donde los procesos judiciales contra los autores materiales se atoraron por inconsistencias: en el de Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado en 2014, hay detenidos hace ocho años alegando que los torturaron en el proceso; en el caso de Anabel Flores Salazar, asesinada en 2016, se encontró y sentenció a los autores materiales, pero apelaron y todo el proceso va a volver a empezar.
Ese enero de 2015, mientras la fiscalía local detenía a los policías de Medellín de Bravo, el alcalde Omar Cruz Reyes pidió una licencia de 59 días, misma que el congreso de Veracruz concedió. Una vez que Cruz Reyes había salido de Medellín, el Congreso lo desaforó. Ya desaforado se le giró una orden de captura.
En ninguno de los casos de periodistas asesinatos y desapariciones “hay autores intelectuales sentenciados, puede haberlos en proceso y con una orden de captura pendiente”, dijo Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la organización Artículo 19 que representa el caso de Moisés, donde hay una orden de captura para el ex alcalde. Otro caso con orden de capturar es el del asesinato de Javier Valdez Cárdenas donde se identificó al autor intelectual, quien se encuentra purgando una condena en Estados Unidos por otro crimen; jamás ha sido juzgado ni sentenciado por ordenar el asesinato del periodista.
A diferencia de los casos de María Elena Ferral Hernández y Ricardo Monluí Cabrera, el caso de desaparición y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo subió a instancias federales: a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle).
“Nuestra pelea desde el principio fue que lo atrajera la Feadle precisamente porque no había condiciones de imparcialidad y objetividad en el estado de Veracruz y de independencia del órgano de investigación respecto al gobernador”, dijo Maldonado Gutiérrez.
Esa pelea legal terminó a finales de 2016. Duró prácticamente dos años, tiempo durante el cual se dejó de recabar evidencia fundamental que terminaría afectando las posibilidades de sentenciar a los culpables. Desde entonces, la investigación está a cargo de la Feadle pero no tiene avances.
En diciembre de 2018, con la entrada de la actual administración, Jorge y su familia viajaron a la Ciudad de México donde acordaron una agenda de trabajo con la Feadle y el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.
Las autoridades se comprometieron a interpretar las sábanas de llamadas, a rastrear el vehículo en el que se llevaron a Moisés, a identificar la banda que operó el crimen, a hacer diligencia de campo en la zona de Medellín de Bravo y a sostener reuniones mensuales o bimensuales a partir de 2019 con la familia para discutir los avances. “El caso es que cuando nos tocaba la reunión nos dijeron que no había nada y ya después de plano nos dijeron que ni fuéramos”, recordó Jorge. Al tratarse de un asunto todavía en averiguación, la Feadle no ofreció comentario.
La carpeta de investigación de la Feadle tiene 30 tomos, pero para diciembre de 2021, Cruz Reyes no había sido detenido.
Jorge, sus hijos y su mamá María Josefina están registrados en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal. Han recibido apoyo psicológico y recetas médicas para la gripe, así como apoyo en gastos funerarios. También tuvieron asesoría jurídica hasta 2018, cuando cambió el delegado y les dejaron de dar seguimiento.
De todos los casos en esta serie, el de Moisés Sánchez Cerezo y María Elena Ferral Hernández son los únicos donde la fiscalía ha identificado a un autor intelectual y le giró una orden de captura.
A pesar de que en el caso de Moisés se determinó que un agente del Estado, el alcalde de Medellín, fue quien ordenó la desaparición y el posterior asesinato, el delito no se ha clasificado como violación a derechos humanos por ninguna instancia nacional. En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general para un grupo de periodistas con identidad protegida, dentro de los que se presume se contempló el caso de Moisés. Sin embargo, nunca se ha hecho una clasificación o recomendación al caso en específico.
“Estamos buscando que se haga en el foro internacional debido a que el Estado mexicano ha dejado completamente en el abandono a la familia”, dijo Maldonado Gutiérrez, quien lidera el equipo que busca llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jorge tiene bajas expectativas de que las autoridades estatales o federales resuelvan el caso. Está consciente de que puede haber negligencia, complicidad o corrupción alimentando el ciclo de impunidad. Hasta diciembre de 2021, la cuñada de Cruz Reyes era la síndica de Medellín.
Pero Jorge sigue impulsando la resolución del caso para que sirva como prevención en el futuro. “Creo que al final tiene que servir un poco lo sucedido”, explicó, “para tratar de que no vuelva a suceder”.
Producción: Sara Benítez Sierra/ Apoyo adicional en análisis: Andrea Ceballos Jaime/ Corroboración de datos: Siboney Flores

Comentarios